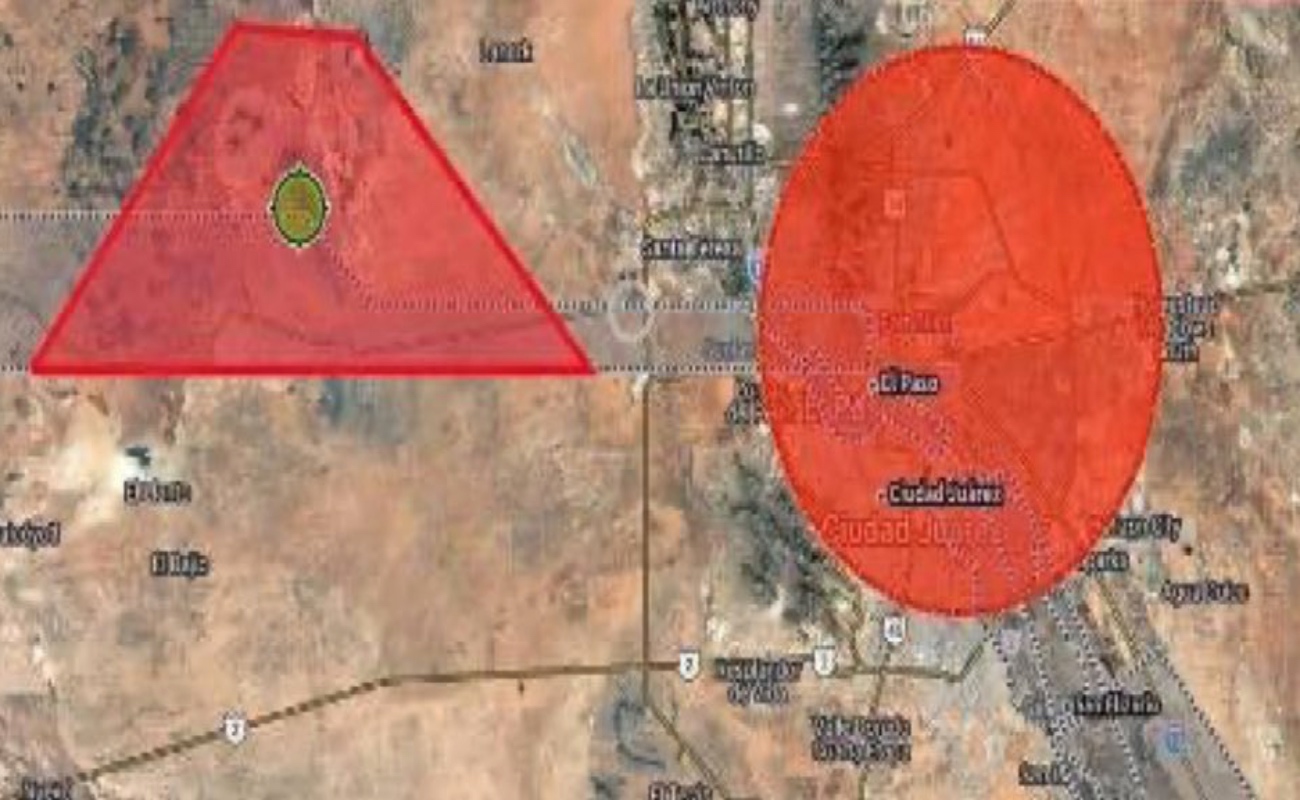El Planeta
Declara Papa vergüenza y arrepentimiento por abusos sexuales de sacerdotes contra niños
El Papa Francisco condena con dolor las atrocidades cometidas por personas consagradas, refiriéndose al documento de más de mil abusos contra menores cometidos durante 70 años por sacerdotes de Pensilvania.
 El Papa Francisco condenó los abusos y el encubrimiento de la iglesia hacia sacerdotes pedófilos en Estados Unidos.
El Papa Francisco condenó los abusos y el encubrimiento de la iglesia hacia sacerdotes pedófilos en Estados Unidos.
ROMA.- Vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesial es lo que el Papa Francisco expresó en una extensa misiva ante el escándalo de los cientos de abusos sexuales cometidos por 300 sacerdotes católicos dados a conocer la semana pasada por un Gran Jurado en Pensilvania, Estados Unidos.
En una carta fechada este lunes en El Vaticano, el máximo jerarca de la Iglesia Católica expresa “condena con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos con la misión de cuidar a los más vulnerables”.
La semana pasada, la Fiscalía de Pensilvania dio a conocer resultados de una investigación acerca de más de abusos sexuales perpetrados por curas católicos contra un millar de menores de edad, niños, niñas y adolescentes en dicha región durante 70 años, mismos que fueron del conocimiento de autoridades eclesiásticas y ocultados por ellas.
Al respecto, el Papa anotó en su texto que “las heridas no prescriben” y la complicidad aumenta la gravedad.
“No supimos estar donde teníamos que estar”, declara al respecto de un gemido ignorado, callado, silenciado, refiriéndose al dolor de “nuestros hermanos vulnerados en su carne y espíritu”.
“Hemos descuidado y abandonado a los pequeños”, asienta al llamar a luchar contra la corrupción espiritual y erradicar la cultura del abuso como comunidad, para lo que llama a la penitencia del ayuno y la oración.
Confía en que el ayuno dé hambre y sed de justicia que sacuda para luchar contra cualquier abuso sexual, de poder o de conciencia.
A continuación, un fragmento de la misiva del Papa Francisco:
CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL PUEBLO DE DIOS
«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad.
1. Si un miembro sufre
En los últimos días se dio a conocer un informe donde se detalla lo vivido por al menos mil sobrevivientes, víctimas del abuso sexual, de poder y de conciencia en manos de sacerdotes durante aproximadamente setenta años. Si bien se pueda decir que la mayoría de los casos corresponden al pasado, sin embargo, con el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte; las heridas “nunca prescriben”. El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Pero su grito fue más fuerte que todas las medidas que lo intentaron silenciar o, incluso, que pretendieron resolverlo con decisiones que aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad. Clamor que el Señor escuchó demostrándonos, una vez más, de qué parte quiere estar. El cántico de María no se equivoca y sigue susurrándose a lo largo de la historia porque el Señor se acuerda de la promesa que hizo a nuestros padres: «Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos» (Lc 1,51-53), y sentimos vergüenza cuando constatamos que nuestro estilo de vida ha desmentido y desmiente lo que recitamos con nuestra voz.
Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Hago mías las palabras del entonces cardenal Ratzinger cuando, en el Via Crucis escrito para el Viernes Santo del 2005, se unió al grito de dolor de tantas víctimas y, clamando, decía: «¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! [...] La traición de los discípulos, la recepción indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos (cf. Mt 8,25)» (Novena Estación). (...)
TAGS
TE PUEDE INTERESAR